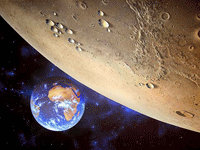Literatura de Barrio
Página 1 de 1.
 Literatura de Barrio
Literatura de Barrio
El siguiente artículo puede resultarles largo y un poco denso. Incluso habrá que colgarlo en dos partes.
Pero el tema me resultó interesante y original. Yo aprendí mucho al leerlo y quisiera compartirlo con ustedes:
Literatura de las aceras
En vísperas de Sant Jordi, un repaso por la literatura proletaria y marginal estadounidense, británica y española
Kiko Amat
Existe una tradición silenciada, un fantasma que no recorre Europa, y es la literatura de clase obrera, entendida como narrativa escrita sobre, para y por gente de clase obrera. Pues en el pasado, las vidas y barrios y empleos de la gente común han sido visitadas por turistas, voyeurs y taxidermistas culturales de todo tipo, pero siempre con pasaportes de otras clases, nunca con intención de quedarse, y menos aún esperando que los protagonistas de sus instantáneas fueran el público de sus obras.
Un hombre bebe su cerveza en un bar del East End londinense en 1946.
Un hombre bebe su cerveza en un bar del East End londinense en 1946. / Bill Brandt
Hasta no hace tanto, lo habitual era que las novelas sobre la clase trabajadora no estuviesen escritas por sus representantes legítimos, sino por autores de clase media-alta que decidían contarle al mundo "cómo vive la otra mitad"; repletos de buenas intenciones, eso sí.
Es un poco delicado, esto de definir quién es un autor de clase obrera y quién no. En mi opinión no es sólo el linaje, el bagaje, lo que cuenta, sino también tu público y la forma en que cuentas lo que cuentas. Por ejemplo: ¿Entras en el sorteo si eres un autor joven nacido en el extrarradio proletario de Barcelona pero escribes como una octogenaria rica de Salamanca? ¿Qué pasa si, habiéndote criado en el Vallecas de 1973, optas por ambientar tus novelas en el Belsen del 45? ¿Y qué pasa si tu padre era fontanero, pero el tono de tu debut oscila entre Matías Prats senior y La regenta? Una de esas novelas llenas de palabras que nadie en la calle pronuncia desde hace cien años, como espejo de azogue o, qué se yo, brasero.
Todas estas dudas evidencian que etiquetar a un autor con el sello de clase obrera es un embrollo infernal. Con todo, algunas claves para la clasificación de esta literatura sí pueden aventurarse: debe haber nacido en un entorno humilde (del lumpen a la baja clase media), debe utilizar un lenguaje sin pretensiones (nada pomposo, jamás buscando la aceptación de la alta cultura) y centrar su temática en el medio que la rodea, así como aspirar a ser leída/comprendida por su propia clase. Quizás estas características no formen un sólido axioma, pero es de cajón que si un autor ambienta sus novelas en la Francia de Napoleón o su prosa parece escrita en mandarín no puede considerarse literatura obrera o marginal. Esta última acepción sirve para subrayar que, independientemente de si sus protagonistas trabajan o no, deben haber crecido en un entorno de clase desposeído y suburbial, sin la capacidad pecuniaria o las influencias sociales imprescindibles para alterar el curso de sus vidas; en la clasificación, por tanto, entran también criminales y secretas, cholos y vagabundos, punks y skins.
This is england
En la Inglaterra del siglo XX, antes de la llegada del punk y sus letras sobre asco cotidiano, uno tenía que retrotraerse hacia la literatura marginal de los 40 y los 50 para encontrar palabra escrita que surgiese de, versara sobre y conectara con la gente de la calle. Los dos fenómenos artísticos con temática working class más relevantes de los años 50 y 60 serían los angry young men (John Wain, Kingsley Amis, Colin Wilson, John Osborne, Alan Sillitoe) y los equivalentes británicos de la nouvelle vague cinematográfica: free cinema y kitchen sink (Tony Richardson, Karel Reisz, Lindsay Anderson). Ambas manifestaciones, sin embargo, tendrían raíces académicas y pueden ser consideradas una mirada empática desde la clase media a la obrera, equivalente a la que utilizarían años después cineastas como Mike Leigh o Ken Loach.
Sólo un puñado de autores pueden ser considerados auténticos representantes de la literatura obrera británica: está el socialista Robert Tressell y su influyente novela de conciencia proletaria The ragged trousered philantropists (aunque terminada en 1910, no cobraría relevancia hasta su publicación sin amputaciones políticas en 1955). Tenemos a Brendan Behan, que era irlandés pero no importa (escribía en inglés, qué caramba); ex IRA, ex pintor de brocha gorda y borrachín irredento, además de persona de gran humanidad, sus dos célebres novelas biográficas sobre la vida carcelaria (Borstal boy y Confessions of an irish rebel) entran por derecho propio en la experiencia marginal.
Lo mismo puede decirse de la materia prima de donde se sacaron todas aquellas películas de fregadero con las caras de Rita Tushingham, Tom Courtenay y Albert Finney; el kitchen sink literario. Pues las novelas kitchen sink sí tienen alma asalariada: John Braine (Un lugar al sol), Stan Barstow (Esa clase de amor), David Storey (El ingenuo salvaje), o la dramaturga Shelagh Delaney (Sabor a miel) eran carne de council estate, gente común que llevaba inscrito en su ADN el ritmo de la cadena de montaje o la mina, el desempleo orgánico familiar y el hartazgo primordial de los sin-un-duro.
Está también, cómo no, el mencionado Allan Sillitoe; otro hijo de obrero no especializado, abandonó la escuela a los 14 y sólo empezó a escribir cuando, tras enfermar de tuberculosis en Malasia, la RAF le otorgó una pensión vitalicia. Sillitoe, gracias al éxito de Sabado por la noche, domingo por la mañana y La soledad del corredor de fondo, es uno de los pocos autores ingleses de origen humilde que lograría traspasar la recia malla de prejuicios del establishment literario.
Los demás autores proletarios de la primera mitad del siglo XX serían olvidados o ignorados por la élite intelectual del país. En la Inglaterra prepunk se les exigía/suponía a los autores la pertenencia a un mismo árbol genealógico; por separadas que estuviesen sus ramas del tronco clásico, no era concebible que esas ramas pudiesen haber brotado en otro árbol, otra tradición. Por supuesto, esto es una insensatez. Sería como haberles exigido a The Clash que sonaran como Mozart, sin comprender que no sólo no se parecían en nada, sino que ni siquiera formaban parte de su linaje. Eran otra cosa. Otro mundo, que no se podía juzgar con los parámetros del clásico.
London Books es una nueva editorial inglesa impulsada por John King –el autor de esos violentos pepinazos sobre hooligans y punks que han sido best sellers en el Reino Unido: The football factory, Skinheads, Human punk...– nacida para arrojar luz sobre la otra tradición. King toma como punto de partida a los escritores working class de los 80 y 90: Irvine Welsh (Trainspotting, etcétera) y los menos conocidos Ben Richards (Throwing the house out of the window), Alan Warner (Morvern Callar) y Stewart Home (69 things to do with a dead princess). Y tira hacia atrás, aduciendo que estos no sólo no brotaron de la nada, sino que formaban parte de una cultura sepultada. King ignora a los angry young men y rescata desde su editorial a las auténticas voces del margen: Sillitoe (de quien publica la semiolvidada A start in life), Gerald Kersh, James Curtis y Robert Westerby. Exceptuando al primero, los tres novelistas restantes serían ignorados por la crítica y permanecerían descatalogados hasta hoy. Los tres buscaron su inspiración en las propias raíces y arrabales; hablaron de un mundo de ex púgiles, chicos listos sin un duro, buscavidas con navajas de afeitar, contrabandistas y jazzmen heroinómanos, sastres judíos y dueños de clubs de jazz del Soho, putas y macarras, teddy boys y jamaicanos, opioadictos y alcohólicos, squatters y beatniks.
Wide boys never work (1937) de Robert Westerby retrata a los wide boys, chavales malogrados de los años 30 abiertos a cualquier experiencia delictiva: inmorales, desconfiados, agresivos y elegantes, el suyo es un mundo malcarado que ningún novelista convencional quiso tocar ni con pértiga. Night and the city (1938) de Gerald Kersh –quizás recuerden sus dos adaptaciones fílmicas– describe tanto el mundo del proxeneta como el de la lucha libre del submundo. Enmarcada en el ambiente sórdido del Soho londinense de la época, en esta obra se pinta al ponce, al chuloputas, como lo que es: no el pimp enjoyado y fardón del universo futuro (y ficticio) del rap, sino uno de los parásitos más miserables de la creación. They drive by night (1938) de James Curtis es otra de las novelas míticas del submundo de entreguerras inglés, esta vez ambientada en los cafés de carretera del extrarradio londinense y su ecosistema de camioneros, fugitivos de la ley y motoristas.
Todas estas novelas tienen en común el estar escritas con el lenguaje y argot popular de su tiempo, y están repletas de pícaros inolvidables, tuberías atascadas, paños húmedos, frío en los huesos e ineludible verdad. Aunque London Books se deja al fascinante Frank Norman (un escritor que Raymond Chandler definiría como potencialmente peligroso), es de esperar que las primeras dos novelas de ese ex convicto matasietes (Stand on me y Bang to rights) sean futuras referencias.
London Books, además, patrocina The Flag Club, una asociación literaria fundada en 1999 y que orbita alrededor de diversos pubs míticos de Londres. Funciona por invitación exclusiva, y su meta es reunir a varias generaciones de escritores proletarios –de Sillitoe a Welsh– para debatir, tajarse y canturrear canciones cockney, Small Faces o The Streets. Una cosa inspiradora, en fin, y que le llena a uno de envidia.
Pero el tema me resultó interesante y original. Yo aprendí mucho al leerlo y quisiera compartirlo con ustedes:
Literatura de las aceras
En vísperas de Sant Jordi, un repaso por la literatura proletaria y marginal estadounidense, británica y española
Kiko Amat
Existe una tradición silenciada, un fantasma que no recorre Europa, y es la literatura de clase obrera, entendida como narrativa escrita sobre, para y por gente de clase obrera. Pues en el pasado, las vidas y barrios y empleos de la gente común han sido visitadas por turistas, voyeurs y taxidermistas culturales de todo tipo, pero siempre con pasaportes de otras clases, nunca con intención de quedarse, y menos aún esperando que los protagonistas de sus instantáneas fueran el público de sus obras.
Un hombre bebe su cerveza en un bar del East End londinense en 1946.
Un hombre bebe su cerveza en un bar del East End londinense en 1946. / Bill Brandt
Hasta no hace tanto, lo habitual era que las novelas sobre la clase trabajadora no estuviesen escritas por sus representantes legítimos, sino por autores de clase media-alta que decidían contarle al mundo "cómo vive la otra mitad"; repletos de buenas intenciones, eso sí.
Es un poco delicado, esto de definir quién es un autor de clase obrera y quién no. En mi opinión no es sólo el linaje, el bagaje, lo que cuenta, sino también tu público y la forma en que cuentas lo que cuentas. Por ejemplo: ¿Entras en el sorteo si eres un autor joven nacido en el extrarradio proletario de Barcelona pero escribes como una octogenaria rica de Salamanca? ¿Qué pasa si, habiéndote criado en el Vallecas de 1973, optas por ambientar tus novelas en el Belsen del 45? ¿Y qué pasa si tu padre era fontanero, pero el tono de tu debut oscila entre Matías Prats senior y La regenta? Una de esas novelas llenas de palabras que nadie en la calle pronuncia desde hace cien años, como espejo de azogue o, qué se yo, brasero.
Todas estas dudas evidencian que etiquetar a un autor con el sello de clase obrera es un embrollo infernal. Con todo, algunas claves para la clasificación de esta literatura sí pueden aventurarse: debe haber nacido en un entorno humilde (del lumpen a la baja clase media), debe utilizar un lenguaje sin pretensiones (nada pomposo, jamás buscando la aceptación de la alta cultura) y centrar su temática en el medio que la rodea, así como aspirar a ser leída/comprendida por su propia clase. Quizás estas características no formen un sólido axioma, pero es de cajón que si un autor ambienta sus novelas en la Francia de Napoleón o su prosa parece escrita en mandarín no puede considerarse literatura obrera o marginal. Esta última acepción sirve para subrayar que, independientemente de si sus protagonistas trabajan o no, deben haber crecido en un entorno de clase desposeído y suburbial, sin la capacidad pecuniaria o las influencias sociales imprescindibles para alterar el curso de sus vidas; en la clasificación, por tanto, entran también criminales y secretas, cholos y vagabundos, punks y skins.
This is england
En la Inglaterra del siglo XX, antes de la llegada del punk y sus letras sobre asco cotidiano, uno tenía que retrotraerse hacia la literatura marginal de los 40 y los 50 para encontrar palabra escrita que surgiese de, versara sobre y conectara con la gente de la calle. Los dos fenómenos artísticos con temática working class más relevantes de los años 50 y 60 serían los angry young men (John Wain, Kingsley Amis, Colin Wilson, John Osborne, Alan Sillitoe) y los equivalentes británicos de la nouvelle vague cinematográfica: free cinema y kitchen sink (Tony Richardson, Karel Reisz, Lindsay Anderson). Ambas manifestaciones, sin embargo, tendrían raíces académicas y pueden ser consideradas una mirada empática desde la clase media a la obrera, equivalente a la que utilizarían años después cineastas como Mike Leigh o Ken Loach.
Sólo un puñado de autores pueden ser considerados auténticos representantes de la literatura obrera británica: está el socialista Robert Tressell y su influyente novela de conciencia proletaria The ragged trousered philantropists (aunque terminada en 1910, no cobraría relevancia hasta su publicación sin amputaciones políticas en 1955). Tenemos a Brendan Behan, que era irlandés pero no importa (escribía en inglés, qué caramba); ex IRA, ex pintor de brocha gorda y borrachín irredento, además de persona de gran humanidad, sus dos célebres novelas biográficas sobre la vida carcelaria (Borstal boy y Confessions of an irish rebel) entran por derecho propio en la experiencia marginal.
Lo mismo puede decirse de la materia prima de donde se sacaron todas aquellas películas de fregadero con las caras de Rita Tushingham, Tom Courtenay y Albert Finney; el kitchen sink literario. Pues las novelas kitchen sink sí tienen alma asalariada: John Braine (Un lugar al sol), Stan Barstow (Esa clase de amor), David Storey (El ingenuo salvaje), o la dramaturga Shelagh Delaney (Sabor a miel) eran carne de council estate, gente común que llevaba inscrito en su ADN el ritmo de la cadena de montaje o la mina, el desempleo orgánico familiar y el hartazgo primordial de los sin-un-duro.
Está también, cómo no, el mencionado Allan Sillitoe; otro hijo de obrero no especializado, abandonó la escuela a los 14 y sólo empezó a escribir cuando, tras enfermar de tuberculosis en Malasia, la RAF le otorgó una pensión vitalicia. Sillitoe, gracias al éxito de Sabado por la noche, domingo por la mañana y La soledad del corredor de fondo, es uno de los pocos autores ingleses de origen humilde que lograría traspasar la recia malla de prejuicios del establishment literario.
Los demás autores proletarios de la primera mitad del siglo XX serían olvidados o ignorados por la élite intelectual del país. En la Inglaterra prepunk se les exigía/suponía a los autores la pertenencia a un mismo árbol genealógico; por separadas que estuviesen sus ramas del tronco clásico, no era concebible que esas ramas pudiesen haber brotado en otro árbol, otra tradición. Por supuesto, esto es una insensatez. Sería como haberles exigido a The Clash que sonaran como Mozart, sin comprender que no sólo no se parecían en nada, sino que ni siquiera formaban parte de su linaje. Eran otra cosa. Otro mundo, que no se podía juzgar con los parámetros del clásico.
London Books es una nueva editorial inglesa impulsada por John King –el autor de esos violentos pepinazos sobre hooligans y punks que han sido best sellers en el Reino Unido: The football factory, Skinheads, Human punk...– nacida para arrojar luz sobre la otra tradición. King toma como punto de partida a los escritores working class de los 80 y 90: Irvine Welsh (Trainspotting, etcétera) y los menos conocidos Ben Richards (Throwing the house out of the window), Alan Warner (Morvern Callar) y Stewart Home (69 things to do with a dead princess). Y tira hacia atrás, aduciendo que estos no sólo no brotaron de la nada, sino que formaban parte de una cultura sepultada. King ignora a los angry young men y rescata desde su editorial a las auténticas voces del margen: Sillitoe (de quien publica la semiolvidada A start in life), Gerald Kersh, James Curtis y Robert Westerby. Exceptuando al primero, los tres novelistas restantes serían ignorados por la crítica y permanecerían descatalogados hasta hoy. Los tres buscaron su inspiración en las propias raíces y arrabales; hablaron de un mundo de ex púgiles, chicos listos sin un duro, buscavidas con navajas de afeitar, contrabandistas y jazzmen heroinómanos, sastres judíos y dueños de clubs de jazz del Soho, putas y macarras, teddy boys y jamaicanos, opioadictos y alcohólicos, squatters y beatniks.
Wide boys never work (1937) de Robert Westerby retrata a los wide boys, chavales malogrados de los años 30 abiertos a cualquier experiencia delictiva: inmorales, desconfiados, agresivos y elegantes, el suyo es un mundo malcarado que ningún novelista convencional quiso tocar ni con pértiga. Night and the city (1938) de Gerald Kersh –quizás recuerden sus dos adaptaciones fílmicas– describe tanto el mundo del proxeneta como el de la lucha libre del submundo. Enmarcada en el ambiente sórdido del Soho londinense de la época, en esta obra se pinta al ponce, al chuloputas, como lo que es: no el pimp enjoyado y fardón del universo futuro (y ficticio) del rap, sino uno de los parásitos más miserables de la creación. They drive by night (1938) de James Curtis es otra de las novelas míticas del submundo de entreguerras inglés, esta vez ambientada en los cafés de carretera del extrarradio londinense y su ecosistema de camioneros, fugitivos de la ley y motoristas.
Todas estas novelas tienen en común el estar escritas con el lenguaje y argot popular de su tiempo, y están repletas de pícaros inolvidables, tuberías atascadas, paños húmedos, frío en los huesos e ineludible verdad. Aunque London Books se deja al fascinante Frank Norman (un escritor que Raymond Chandler definiría como potencialmente peligroso), es de esperar que las primeras dos novelas de ese ex convicto matasietes (Stand on me y Bang to rights) sean futuras referencias.
London Books, además, patrocina The Flag Club, una asociación literaria fundada en 1999 y que orbita alrededor de diversos pubs míticos de Londres. Funciona por invitación exclusiva, y su meta es reunir a varias generaciones de escritores proletarios –de Sillitoe a Welsh– para debatir, tajarse y canturrear canciones cockney, Small Faces o The Streets. Una cosa inspiradora, en fin, y que le llena a uno de envidia.

Ety- Cantidad de envíos : 5484
Localización : México, D.F.
Fecha de inscripción : 18/02/2008
 Re: Literatura de Barrio
Re: Literatura de Barrio
América: El nuevo mundo (libre)
Estados Unidos nunca tuvo las manías del Reino Unido, y a sus autores menos convencionales "jamás se les exigió que se limitaran a un paquete de referencias clásicas", como dice John King; más bien todo lo contrario: se hicieron famosos, fueron estudiados, crearon escuela. Podríamos trazar una línea genealógica que incluyera a autores como Henry Miller, Richard Ford, Raymond Carver, Russell Banks, Joyce Carol Oates o Norman Mailer, pero para estrechar la búsqueda les diré los que en mi opinión representan el culmen de la literatura marginal norteamericana: John Fante, Nelson Algren, Harry Crews, Charles Bukowski, Hubert Selby Jr. y los beats.
John Fante es Dios, así que no hará falta extenderse demasiado. Sólo digamos que sin él y la engañosa sencillez de su prosa, sin su fuerza emocional, sin aquel estilo confesional tan suyo, sin su desarmante honradez y angustiosa necesidad de contarse, de relatar su entorno y las vidas de la gente que conoció, no existiría la mitad de la narrativa actual. Fante es un buen ejemplo de lo tratado aquí: el autor hecho a sí mismo, marginado por la academia y el establishment, un hombre con pasiones y demonios para dar y vender, alguien que estuvo siempre en contacto con la gente común y que jamás se contentó con escribir desde su torre de marfil.
Fante mantuvo hasta el final que, así como la universidad era indispensable para la ciencia, el derecho y la medicina, era no obstante una institución destinada a destruir al artista. Fante, autor de incontables relatos cortos y ocho novelas (entre las que se cuentan Pregúntale al polvo y Espera hasta la primavera, Bandini), insistía en que el talento no era suficiente para escribir; hacía falta "humanidad, humildad, reverencia por el prójimo y respeto hacia la mujer". Yo siempre imagino a Fante haciendo cosas poco-de-escritor: echando pulsos con amigachos, jugando a béisbol con la borrachera postbarbacoa, meando en un árbol o arreándole un taburetazo a alguien. Fante, desde luego, era una class in itself. Único. O casi, porque Charles Bu-kowski se le parece mucho. Bu-kowski, semidiscípulo de aquel veinte años más tarde (era su mayor fan), es como un Fante a quien los sabuesos del infierno están mordiendo las posaderas. Mucho más borracho, sórdido, putero y autodestructivo, y con mayor intención de retratar lo feo y enfermo.
Charles Bu-kowski, lamentablemente, sucumbió –como Hunter S. Thompson– a la imagen que los fans más frívolos tenían de él, y se acabó convirtiendo en el beodo irrespetuoso y algo patético que tanto fascinaba a los universitarios. Pero yo recomiendo ignorar su alcoholismo, aunque este impregnara sus mejores trabajos. Bukowski era el hombre que definió el estilo como "no llevar coraza de ningún tipo ni fachada alguna; completa naturalidad". Y son esta completa desnudez temática y rabia de nudillos sangrantes, la flema verduzca de sus palabras, los atributos en los que hay que fijarse; la idea de que la vida de un cartero es tan intensa y dramática como la de un rey. Tan sólo por ello merece ser leído.
Así como Fante y Bukowski son medio conocidos en nuestro país, no puede decirse lo mismo de Hubert Selby Jr. o Nelson Algren, a quienes la gente recuerda tan sólo por las adaptaciones fílmicas de sus novelas. La vida de Hubert Selby Jr. es horripilante, y se la resumiré en morse: marino mercante / tuberculosis / operación-carnicería con pérdida de medio pulmón / diez años en cama (allí decidió escribir) / adicción a la heroína y los calmantes. ¡Oh, gozo y alegría! ¡Oh, felicidad! Sus libros hacen que el ambiente de la última semana en el búnker de Hitler, en comparación, parezca la Semana Grande de Bilbao. Drogadictos muy adictos, homosexuales muy apaleados, violaciones muy gráficas y vagabundos muy descompuestos. Y además escrito con un estilo stream-of-conciousness a lo Kerouac que ignora gramática y puntuación, que se pasa por allí el apostrofado y, por ejemplo, utiliza / en lugar de " porque estaba más cerca en su máquina de escribir. En fin: lean Última salida para Brooklyn y anhelen el silencio de la tumba.
Nelson Algren es mi héroe personal, así que todo lo que pueda contarles de él será poco. Algren escribió, entre muchas otras cosas, dos de las novelas más importantes de la literatura moderna: El hombre del brazo de oro (1949) y A walk on the wild side (1956). En ellas se trata la adicción a la morfina y la prostitución (respectivamente) de manera simpatética, compasivamente, en una época en la que algo así era im-pen-sa-ble. Su amante ocasional Simone de Beauvoir le definió acertadamente como el típico "escritor americano autodidacta y de izquierdas", pues la empatía de Algren impregna toda su obra, y de ella emerge una auténtica simpatía hacia los menos afortunados. De hecho, una de las grandes peleas de Algren con Otto Preminger (que adaptaría El hombre del brazo de oro) tuvo lugar cuando el cineasta quiso saber cómo el escritor conocía a "ese tipo de gente" (mascullado con desprecio). Algren, furioso, no podía comprender cómo alguien querría retratar a gente por la que no sentía respeto ni cariño; "I like these people in my book", recalcó, angustiosa e innecesariamente. "Un escritor debe identificarse siempre con los objetos de su horror y su compasión", añadiría años después. Algren llamaba a su estilo reportaje emocional, y lo apuntalaba con compasión, cabreo y una inmensa –e indispensable– conexión con el resto de la raza humana. Él era el hombre que dijo: "A cuanta más gente emociones, mejor". Y quien, al ser preguntado (cuando era un autor establecido) si ya se consideraba de clase media, contestó: "Estoy en la clase media; pero no soy de la clase media".
En cuanto a Harry Crews... Bien, si han visto alguna foto del hombre sabrán que es for real, como dicen los ingleses. Cara de bulldog comiendo limones, tatuado patibulariamente, ceño en perenne V y jeto de no haberse reído en la vida ("No soy una persona divertida", afirma). Algunos le llaman southern gothic writer, aunque no en su cara, porque les masticaría y escupiría en el fango. La prosa de Crews es dura y cierta y salvaje y bella; hay dolor, y hay sangre, pero nunca buscando el shock barato (como sí hace Palahniuk). En sus libros, ni la miseria ni la brutalidad son trucos de magia. Crews, como Algren, siente verdadera empatía por los hombrecillos desmenuzados de sus libros. "Toda mi narrativa va de lo mismo", dijo. "Gente actuando de la mejor manera posible con lo que tienen. A veces con compasión, a veces no. A veces con piedad, a veces no. Con honor, o sin él. Y así siempre". Crews es un escritor y a la vez un hombre de los de antes, de los que talaban árboles y alimentaban familias y mantenían su infierno interior a raya. Crews escribió en la biografía de su infancia, A Childhood: "Solo el uso del Yo, esa encantadora y aterrorizadora palabra, podía llevarme al sitio donde tenía que ir". Crews, así, se enfrentó al mundo en pelotas, pecho por delante; quizás por ello sus novelas están tan llenas de cicatrices.
De la beat generation no voy a contarles nada que no sepan. Quizás no fueran todos working class, pero eran unos holgazanes antitodo enamorados de la benzedrina y el bebop, y por su desprecio cruel a los valores de la clase media ya entran en esta selección. Algunos de sus libros son esenciales (En el camino, de Jack Kerouac, o Aullido, de Allen Ginsberg) y otros un tostón de charlatanería pseudohippie que no hay quién lo aguante (Los vagabundos del Dharma, también de Kerouac). Pero eran majos, los chavales. El testigo de estos nombres ha acabado hoy en una constelación de novelistas repartidos por la geografía estadounidense, y cada vez aparecen más autores nacidos en pueblos con 300 habitantes y nombres como Bagofmanureland, Pissinthewindcity o Whoreville (me los acabo de inventar; no los googleen). Mi favorito es Donald Ray Pollock, ex peón de una fábrica de empaquetado de carne de Knockemstiff (este sí existe; está en algún culo-de-mundo cerca de Ohio). El debut de Pollock se titula, adecuadamente, Knockemstiff, y empieza con la frase "Mi padre me enseñó cómo hacerle daño a un hombre una noche de agosto...", así que ya pueden imaginarse por dónde van los tiros. Puro realismo cangrenado a lo Harry Crews, lleno de white trash, adolescentes repletos de esteroides, trailer parks, telebasura y automedicación, accidentes de tráfico y un montón de armas y alcohol de quemar. O sea, brutal y muy adictivo y recomendable.
Razón: Aquí
España y Catalunya tienen un problema grave en cuanto a la narrativa marginal. No es tanto que aquí la literatura sea en cierto modo una cosa de niños bien, aunque eso es innegable: Mendoza, Azúa, Gil de Biedma, Vila-Matas, Bru de Sala... No es tanto que la tradición obrera no exista, porque muchos de los autores prestigiosos de los últimos treinta años son de origen working class: Vázquez-Montalbán y Terenci Moix (el Raval), Quim Monzó (Les Corts), Julià de Jòdar (Badalona), Juan Marsé (el Carmel)... No, lo que sucede aquí es que cuando aparece un autor de clase obrera tarda muy poco en desclasarse. El paso de los quintos en la Barceloneta a los dry martinis en la Bonanova es fulgurante, imposible de captar por el ojo humano. Todos los autores que tres meses antes eran aún orgullosos hijos de curriqui de barrio dan, tras ser publicados, un triple salto no-mortal hacia la vida literaria de la postgauche divine. Como afirma Julià Guillamon, crítico literario en Cultura/s, "aquí se pasó del obrerismo y la conciencia de clase al hedonismo postmoderno sin pasar por el punk". La literatura de todos estos ex proletarios de sangre, por tanto, se convierte en cuanto a aspiraciones, contenido y forma, en burguesa. De repente entra en acción un proceso de vila-matización por el cual deja de ser relevante hablar del bodeguero de la esquina o de la prima Montse, y cobra vital importancia hablar de Nikolai Mordinfoski, un autor ciego, leproso y satanista de la Checoslovaquia del 14. Y a cada uno le gusta lo que le gusta y dramas más grandes que este hay en el planeta; pero es una pena, no me digan.
Hoy, en España, a los autores de narrativa sobre-para-por la clase obrera no les haría falta quedar en un pub –como hacen los del Flag Club– porque cabrían confortablemente en una cabina telefónica. Muerto el gigantesco Francisco Casavella, muerta la rabia; o eso parece. Tras Casavella –representante primordial de autor-hecho-a-sí-mismo, autodidacta y narrador de barrio (ver su debut, El triunfo, y todos los rumberos y trileros que lo pueblan)–, las plazas de autor working class están vacantes, y hay que hacer un verdadero esfuerzo para encontrar un puñado de autores que encajen en esta definición.
Yo, desde aquí, me voy a permitir apuntarles dos nombres emergentes en la literatura de barrio DC (Después de Casavella): Uno es Pablo Rivero (Gijón, 1972), y La balada del Pitbull (Trea, 2002), su impresionante debut. Pocas veces se enfrenta uno con un libro tan honesto, vital, vivido y verdadero como aquel. En el Pitbull –quizás mi libro español favorito de los últimos cinco años– Rivero no vuelve la cara ante nada, no moraliza, no se disculpa: su historia de unos chicos lumpen de Gijón está llena de palizas, racismo, fútbol, chaquetas Alpha, pena, rabia de clase y confusión. Y, de acuerdo, una pizca de redención (aunque pírrica). La percepción, lo cuidadoso de la mirada de Rivero, la empatía y ternura que desprenden sus palabras al hablar de aquellos manguis de barrio, es algo auténticamente conmovedor. Su siguiente trabajo, Últimos ejemplares (Trea, 2006), es igualmente impresionante, así que conviene no perderle de vista.
El otro es Carlos Herrero (Madrid, 1975). Prosperidad (Barataria, 2007) es una lacrimógena y patética novela ambientada en el barrio madrileño del mismo nombre, y plagada de teleoperadores, macarrones caseros, ancianas seniles, novias gordas, borracheras ultra-deprimentes, enfermedad incurable y fracaso no-épico. Pura narrativa de fregadero, de la que pocas veces se ve aquí. Herrero ha continuado su debut con Cuentos rotos (Barataria 2009), una recopilación de cuentos igualmente amargos, dulces, terribles y llenos de absurdo existencial proletario.
Y de momento, aquí nos quedamos. A partir de ahora, que el ejemplo de estos dos autores locales germine dependerá, por una parte, de la manga y apertura mental de los editores, pero también del tesón de aquellos que van a escribirlos. Así que no desfallezcan, aspirantes a novelista; esa obra maestra está justo ahí, al lado suyo, a la vuelta de la esquina. En su calle. Sólo tienen que agarrarla.
_______
(El título de las novelas extranjeras mencionadas en el texto se ha puesto en castellano sólo cuando hay constancia de ediciones o adaptaciones españolas de la obra)
Estados Unidos nunca tuvo las manías del Reino Unido, y a sus autores menos convencionales "jamás se les exigió que se limitaran a un paquete de referencias clásicas", como dice John King; más bien todo lo contrario: se hicieron famosos, fueron estudiados, crearon escuela. Podríamos trazar una línea genealógica que incluyera a autores como Henry Miller, Richard Ford, Raymond Carver, Russell Banks, Joyce Carol Oates o Norman Mailer, pero para estrechar la búsqueda les diré los que en mi opinión representan el culmen de la literatura marginal norteamericana: John Fante, Nelson Algren, Harry Crews, Charles Bukowski, Hubert Selby Jr. y los beats.
John Fante es Dios, así que no hará falta extenderse demasiado. Sólo digamos que sin él y la engañosa sencillez de su prosa, sin su fuerza emocional, sin aquel estilo confesional tan suyo, sin su desarmante honradez y angustiosa necesidad de contarse, de relatar su entorno y las vidas de la gente que conoció, no existiría la mitad de la narrativa actual. Fante es un buen ejemplo de lo tratado aquí: el autor hecho a sí mismo, marginado por la academia y el establishment, un hombre con pasiones y demonios para dar y vender, alguien que estuvo siempre en contacto con la gente común y que jamás se contentó con escribir desde su torre de marfil.
Fante mantuvo hasta el final que, así como la universidad era indispensable para la ciencia, el derecho y la medicina, era no obstante una institución destinada a destruir al artista. Fante, autor de incontables relatos cortos y ocho novelas (entre las que se cuentan Pregúntale al polvo y Espera hasta la primavera, Bandini), insistía en que el talento no era suficiente para escribir; hacía falta "humanidad, humildad, reverencia por el prójimo y respeto hacia la mujer". Yo siempre imagino a Fante haciendo cosas poco-de-escritor: echando pulsos con amigachos, jugando a béisbol con la borrachera postbarbacoa, meando en un árbol o arreándole un taburetazo a alguien. Fante, desde luego, era una class in itself. Único. O casi, porque Charles Bu-kowski se le parece mucho. Bu-kowski, semidiscípulo de aquel veinte años más tarde (era su mayor fan), es como un Fante a quien los sabuesos del infierno están mordiendo las posaderas. Mucho más borracho, sórdido, putero y autodestructivo, y con mayor intención de retratar lo feo y enfermo.
Charles Bu-kowski, lamentablemente, sucumbió –como Hunter S. Thompson– a la imagen que los fans más frívolos tenían de él, y se acabó convirtiendo en el beodo irrespetuoso y algo patético que tanto fascinaba a los universitarios. Pero yo recomiendo ignorar su alcoholismo, aunque este impregnara sus mejores trabajos. Bukowski era el hombre que definió el estilo como "no llevar coraza de ningún tipo ni fachada alguna; completa naturalidad". Y son esta completa desnudez temática y rabia de nudillos sangrantes, la flema verduzca de sus palabras, los atributos en los que hay que fijarse; la idea de que la vida de un cartero es tan intensa y dramática como la de un rey. Tan sólo por ello merece ser leído.
Así como Fante y Bukowski son medio conocidos en nuestro país, no puede decirse lo mismo de Hubert Selby Jr. o Nelson Algren, a quienes la gente recuerda tan sólo por las adaptaciones fílmicas de sus novelas. La vida de Hubert Selby Jr. es horripilante, y se la resumiré en morse: marino mercante / tuberculosis / operación-carnicería con pérdida de medio pulmón / diez años en cama (allí decidió escribir) / adicción a la heroína y los calmantes. ¡Oh, gozo y alegría! ¡Oh, felicidad! Sus libros hacen que el ambiente de la última semana en el búnker de Hitler, en comparación, parezca la Semana Grande de Bilbao. Drogadictos muy adictos, homosexuales muy apaleados, violaciones muy gráficas y vagabundos muy descompuestos. Y además escrito con un estilo stream-of-conciousness a lo Kerouac que ignora gramática y puntuación, que se pasa por allí el apostrofado y, por ejemplo, utiliza / en lugar de " porque estaba más cerca en su máquina de escribir. En fin: lean Última salida para Brooklyn y anhelen el silencio de la tumba.
Nelson Algren es mi héroe personal, así que todo lo que pueda contarles de él será poco. Algren escribió, entre muchas otras cosas, dos de las novelas más importantes de la literatura moderna: El hombre del brazo de oro (1949) y A walk on the wild side (1956). En ellas se trata la adicción a la morfina y la prostitución (respectivamente) de manera simpatética, compasivamente, en una época en la que algo así era im-pen-sa-ble. Su amante ocasional Simone de Beauvoir le definió acertadamente como el típico "escritor americano autodidacta y de izquierdas", pues la empatía de Algren impregna toda su obra, y de ella emerge una auténtica simpatía hacia los menos afortunados. De hecho, una de las grandes peleas de Algren con Otto Preminger (que adaptaría El hombre del brazo de oro) tuvo lugar cuando el cineasta quiso saber cómo el escritor conocía a "ese tipo de gente" (mascullado con desprecio). Algren, furioso, no podía comprender cómo alguien querría retratar a gente por la que no sentía respeto ni cariño; "I like these people in my book", recalcó, angustiosa e innecesariamente. "Un escritor debe identificarse siempre con los objetos de su horror y su compasión", añadiría años después. Algren llamaba a su estilo reportaje emocional, y lo apuntalaba con compasión, cabreo y una inmensa –e indispensable– conexión con el resto de la raza humana. Él era el hombre que dijo: "A cuanta más gente emociones, mejor". Y quien, al ser preguntado (cuando era un autor establecido) si ya se consideraba de clase media, contestó: "Estoy en la clase media; pero no soy de la clase media".
En cuanto a Harry Crews... Bien, si han visto alguna foto del hombre sabrán que es for real, como dicen los ingleses. Cara de bulldog comiendo limones, tatuado patibulariamente, ceño en perenne V y jeto de no haberse reído en la vida ("No soy una persona divertida", afirma). Algunos le llaman southern gothic writer, aunque no en su cara, porque les masticaría y escupiría en el fango. La prosa de Crews es dura y cierta y salvaje y bella; hay dolor, y hay sangre, pero nunca buscando el shock barato (como sí hace Palahniuk). En sus libros, ni la miseria ni la brutalidad son trucos de magia. Crews, como Algren, siente verdadera empatía por los hombrecillos desmenuzados de sus libros. "Toda mi narrativa va de lo mismo", dijo. "Gente actuando de la mejor manera posible con lo que tienen. A veces con compasión, a veces no. A veces con piedad, a veces no. Con honor, o sin él. Y así siempre". Crews es un escritor y a la vez un hombre de los de antes, de los que talaban árboles y alimentaban familias y mantenían su infierno interior a raya. Crews escribió en la biografía de su infancia, A Childhood: "Solo el uso del Yo, esa encantadora y aterrorizadora palabra, podía llevarme al sitio donde tenía que ir". Crews, así, se enfrentó al mundo en pelotas, pecho por delante; quizás por ello sus novelas están tan llenas de cicatrices.
De la beat generation no voy a contarles nada que no sepan. Quizás no fueran todos working class, pero eran unos holgazanes antitodo enamorados de la benzedrina y el bebop, y por su desprecio cruel a los valores de la clase media ya entran en esta selección. Algunos de sus libros son esenciales (En el camino, de Jack Kerouac, o Aullido, de Allen Ginsberg) y otros un tostón de charlatanería pseudohippie que no hay quién lo aguante (Los vagabundos del Dharma, también de Kerouac). Pero eran majos, los chavales. El testigo de estos nombres ha acabado hoy en una constelación de novelistas repartidos por la geografía estadounidense, y cada vez aparecen más autores nacidos en pueblos con 300 habitantes y nombres como Bagofmanureland, Pissinthewindcity o Whoreville (me los acabo de inventar; no los googleen). Mi favorito es Donald Ray Pollock, ex peón de una fábrica de empaquetado de carne de Knockemstiff (este sí existe; está en algún culo-de-mundo cerca de Ohio). El debut de Pollock se titula, adecuadamente, Knockemstiff, y empieza con la frase "Mi padre me enseñó cómo hacerle daño a un hombre una noche de agosto...", así que ya pueden imaginarse por dónde van los tiros. Puro realismo cangrenado a lo Harry Crews, lleno de white trash, adolescentes repletos de esteroides, trailer parks, telebasura y automedicación, accidentes de tráfico y un montón de armas y alcohol de quemar. O sea, brutal y muy adictivo y recomendable.
Razón: Aquí
España y Catalunya tienen un problema grave en cuanto a la narrativa marginal. No es tanto que aquí la literatura sea en cierto modo una cosa de niños bien, aunque eso es innegable: Mendoza, Azúa, Gil de Biedma, Vila-Matas, Bru de Sala... No es tanto que la tradición obrera no exista, porque muchos de los autores prestigiosos de los últimos treinta años son de origen working class: Vázquez-Montalbán y Terenci Moix (el Raval), Quim Monzó (Les Corts), Julià de Jòdar (Badalona), Juan Marsé (el Carmel)... No, lo que sucede aquí es que cuando aparece un autor de clase obrera tarda muy poco en desclasarse. El paso de los quintos en la Barceloneta a los dry martinis en la Bonanova es fulgurante, imposible de captar por el ojo humano. Todos los autores que tres meses antes eran aún orgullosos hijos de curriqui de barrio dan, tras ser publicados, un triple salto no-mortal hacia la vida literaria de la postgauche divine. Como afirma Julià Guillamon, crítico literario en Cultura/s, "aquí se pasó del obrerismo y la conciencia de clase al hedonismo postmoderno sin pasar por el punk". La literatura de todos estos ex proletarios de sangre, por tanto, se convierte en cuanto a aspiraciones, contenido y forma, en burguesa. De repente entra en acción un proceso de vila-matización por el cual deja de ser relevante hablar del bodeguero de la esquina o de la prima Montse, y cobra vital importancia hablar de Nikolai Mordinfoski, un autor ciego, leproso y satanista de la Checoslovaquia del 14. Y a cada uno le gusta lo que le gusta y dramas más grandes que este hay en el planeta; pero es una pena, no me digan.
Hoy, en España, a los autores de narrativa sobre-para-por la clase obrera no les haría falta quedar en un pub –como hacen los del Flag Club– porque cabrían confortablemente en una cabina telefónica. Muerto el gigantesco Francisco Casavella, muerta la rabia; o eso parece. Tras Casavella –representante primordial de autor-hecho-a-sí-mismo, autodidacta y narrador de barrio (ver su debut, El triunfo, y todos los rumberos y trileros que lo pueblan)–, las plazas de autor working class están vacantes, y hay que hacer un verdadero esfuerzo para encontrar un puñado de autores que encajen en esta definición.
Yo, desde aquí, me voy a permitir apuntarles dos nombres emergentes en la literatura de barrio DC (Después de Casavella): Uno es Pablo Rivero (Gijón, 1972), y La balada del Pitbull (Trea, 2002), su impresionante debut. Pocas veces se enfrenta uno con un libro tan honesto, vital, vivido y verdadero como aquel. En el Pitbull –quizás mi libro español favorito de los últimos cinco años– Rivero no vuelve la cara ante nada, no moraliza, no se disculpa: su historia de unos chicos lumpen de Gijón está llena de palizas, racismo, fútbol, chaquetas Alpha, pena, rabia de clase y confusión. Y, de acuerdo, una pizca de redención (aunque pírrica). La percepción, lo cuidadoso de la mirada de Rivero, la empatía y ternura que desprenden sus palabras al hablar de aquellos manguis de barrio, es algo auténticamente conmovedor. Su siguiente trabajo, Últimos ejemplares (Trea, 2006), es igualmente impresionante, así que conviene no perderle de vista.
El otro es Carlos Herrero (Madrid, 1975). Prosperidad (Barataria, 2007) es una lacrimógena y patética novela ambientada en el barrio madrileño del mismo nombre, y plagada de teleoperadores, macarrones caseros, ancianas seniles, novias gordas, borracheras ultra-deprimentes, enfermedad incurable y fracaso no-épico. Pura narrativa de fregadero, de la que pocas veces se ve aquí. Herrero ha continuado su debut con Cuentos rotos (Barataria 2009), una recopilación de cuentos igualmente amargos, dulces, terribles y llenos de absurdo existencial proletario.
Y de momento, aquí nos quedamos. A partir de ahora, que el ejemplo de estos dos autores locales germine dependerá, por una parte, de la manga y apertura mental de los editores, pero también del tesón de aquellos que van a escribirlos. Así que no desfallezcan, aspirantes a novelista; esa obra maestra está justo ahí, al lado suyo, a la vuelta de la esquina. En su calle. Sólo tienen que agarrarla.
_______
(El título de las novelas extranjeras mencionadas en el texto se ha puesto en castellano sólo cuando hay constancia de ediciones o adaptaciones españolas de la obra)

Ety- Cantidad de envíos : 5484
Localización : México, D.F.
Fecha de inscripción : 18/02/2008
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.